Testigo involuntario
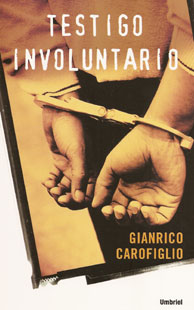
Tradicionalmente siempre que en la literatura policial nos hemos referido al thriller legal hemos pensado, instintivamente, en esa pléyade de escritores anglosajones, sobre todo norteamericanos, empezando por Erle Stanley Gardner, autor del celebérrimo personaje Perry Mason, y finalizando, por ahora, en John Grisham, que han entretenido nuestras horas más mustias con intrigantes historias en las que brillantes abogados, que habitualmente se asemejan más a detectives o policías que a los anodinos y burocráticos intérpretes de las leyes con los que solemos tratar en nuestra vida cotidiana, desbaratan las acusaciones que unos policías venales o simplemente ineptos habían intentado construir en perjuicio de algún honesto ciudadano acusado injustamente de un terrible crimen.
Esas historias, normalmente, se fundamentan en dos pilares típicamente norteamericanos. Uno, ideológico, consistente en que el sistema funciona y es correcto, viéndose tan sólo distorsionado, en ocasiones, por factores estrictamente humanos, pero al final la justicia y la verdad, con la ayuda de abogados que cobran tropecientos dólares por hora, eso sí, acaban triunfando y el falso culpable es capaz de demostrar su inocencia. El segundo punto de apoyo de ese tipo de historias es, precisamente, el sistema legal norteamericano, con esas animadas vistas orales que en ocasiones parecen auténticos espectáculos que pueden dejar chiquitos a los que diariamente se representan en Broadway.
En la vieja y escéptica (a veces demasiado escéptica) Europa, por el contrario, no funcionan esos dos conceptos. Sabemos, o creemos saber con más cinismo que cordura, que el sistema, hagamos lo que hagamos, jamás va a funcionar. Y nuestros procedimientos judiciales, herederos del código napoleónico, no se prestan, quizás afortunadamente desde un punto de vista meramente legal aunque ello dificulte su plasmación literaria, a ser utilizados por los autores de género negro a la hora de pergeñar sus historias. Por eso cuando un autor europeo es capaz de escribir un thriller legal ateniéndose a la verosimilitud de su propio sistema jurídico y sin perder por ello interés la novela, nos abalanzamos sobre él como quienes se encuentran perdidos en el desierto y divisan, a lo lejos, un oasis.
Eso es lo que ocurre con Testigo involuntario, la novela que Gianrico Carofiglio ha publicado en la colección que la Editorial Umbriel tiene dedicada al género negro. En ella un abogado que acaba de separarse y está de vuelta de todo, aunque a veces dé la impresión de que no ha ido a ningún sitio, acepta encargarse de la defensa de un hombre acusado de la muerte de un niño. La acusación contra él es aparentemente muy sólida y el sistema legal, inflexible, parece haberse conjurado en su contra. Aquí no caben conejos sacados de la chistera, como en las ya citadas novelas de Perry Mason, tan sólo la fe en la inocencia del acusado, una fe dubitativa, trasunto de la escasa fe que tiene en sí mismo Guido Guerreri, el abogado, y un pesado y poco vistoso trabajo en la sombra podrán conseguir dar la vuelta a la situación y que Abdou Tima, el acusado, sea declarado inocente.
Porque es que además el acusado, su nombre lo delata, es un extranjero, un inmigrante ilegal de origen senegalés sin familia ni amigos, salvo la mujer que contrata al abogado, un paria en una opulenta ciudad mediterránea cuyos ciudadanos han olvidado, al igual que lo hemos olvidado casi todos los habitantes del sur europeo, que no hace muchos años nosotros también éramos inmigrantes e incluso clandestinos. Y ésa es otra de las virtudes de Carofiglio, que no sólo es capaz de hacer un brillante cesto con los escasos mimbres que nos proporcionan nuestros hiperreglamentistas sistemas jurídicos, sino que lo utiliza además para diseccionar con valentía uno de los males que aquejan a nuestra sociedad, cada vez más globalizada pero menos solidaria.
Eso es Testigo involuntario. Un thriller legal, sí. Un buen thriller legal, por supuesto. Pero mucho más que un thriller legal.
José Javier Abasolo
0 comentarios